
En el marco de la Semana del Clima, el Estado peruano y representantes de pueblos indígenas presentaron el primer programa REDD+ Indígena Jurisdiccional, una iniciativa pionera a nivel global que reconoce a las comunidades amazónicas como socias estratégicas en la conservación de los bosques y en la lucha contra el cambio climático.
El anuncio fue realizado por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, junto a líderes indígenas como Fermín Chimatani (ANECAP), Jorge Pérez (AIDESEP), Oseas Barbarán (CONAP) y Renato Ríos, asesor del Grupo Perú de Pueblos Indígenas (GPPI). La propuesta consolida una alianza inédita entre el Estado y las organizaciones indígenas, orientada a la titulación de comunidades nativas, la gestión sostenible de los bosques amazónicos y la defensa de los derechos colectivos.
El GPPI está integrado por tres organizaciones nacionales: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración (ANECAP).

“Sin los pueblos indígenas no hay bosques, y sin bosques no hay futuro”, afirmó el ministro Castro Vargas, quien destacó que la iniciativa permitirá conservar más de 7 millones de hectáreas en Loreto, Ucayali y Amazonas.
Un modelo de cogobernanza y compensación
El programa REDD+ Indígena Jurisdiccional promueve la participación activa y liderazgo de las comunidades en la gestión de los bosques. Estas recibirán beneficios directos de compensación por servicios ambientales a través de la captura de carbono.De este modo, las comunidades se convierten en guardianas remuneradas de la biodiversidad, vinculando su bienestar directamente con la protección de los ecosistemas amazónicos.
El ministro Castro subrayó que este modelo se alinea con los compromisos internacionales del Perú, como el Acuerdo de París y la meta global 30x30, además de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Un llamado al financiamiento internacional
Previo a la presentación, Castro participó en el Grupo de Financiadores para la Tenencia Forestal, donde pidió a la comunidad internacional renovar y ampliar su apoyo económico.“Necesitamos compromisos financieros reales para que nuestros acuerdos no se queden en palabras, sino que cambien vidas”, señaló, al tiempo que reafirmó el compromiso del Perú con la acción climática conjunta con los pueblos indígenas.

Contexto de la deforestación amazónica
El lanzamiento de este programa ocurre en un momento crítico e importante. Entre 2001 y 2023, el Perú perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque amazónico, equivalente a once veces el área de Lima metropolitana, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú).El 70% de esta pérdida se concentra en zonas críticas de Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, impulsada por la expansión de la agricultura, cultivos ilícitos de coca, tráfico de tierras, minería y tala ilegal.
Las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas: 19% de la deforestación nacional corresponde a territorios nativos, lo que equivale a más de 582 mil hectáreas perdidas. A pesar de ello, las áreas naturales protegidas y concesiones para conservación muestran que, con vigilancia y administración formal, la deforestación puede reducirse a menos del 5%.

Importancia de la Amazonía para el planeta
Los bosques amazónicos del Perú forman parte de uno de los ecosistemas más vitales del planeta, al albergar miles de especies y actuar como reservorios de agua dulce y sumideros de carbono.La FAO estima que los bosques del mundo absorben 2,6 mil millones de toneladas de CO₂ al año, lo que convierte su protección en una prioridad global.
Con la implementación del REDD+ Indígena Jurisdiccional, el Perú busca no solo cumplir con sus compromisos climáticos, sino también garantizar que los beneficios lleguen directamente a quienes han protegido estos territorios por generaciones: los pueblos indígenas amazónicos.
Más Noticias
Lima tendrá un nuevo concepto de centro comercial: así será The Square, el primer Community Center en Perú
Un proyecto inmobiliario de nueva generación llegará a Surco en 2026 con una propuesta enfocada en cercanía, sostenibilidad y servicios cotidianos, pensada para integrarse a la vida diaria de residentes y estudiantes de la zona

Encuentran a empresa con 4 programas pirateados: le impusieron multa de casi S/ 1 millón y pago de USD 31.935 a la dueña del software
La infracción fue detectada durante una inspección del Indecopi, que concluyó que la empresa utilizó software sin licencia desde hace varios años, pese a que las licencias fueron adquiridas recién después de la verificación
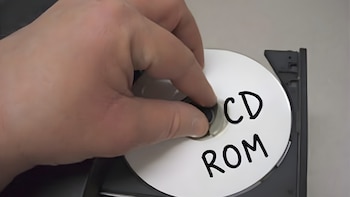
Qué se celebra el 5 de febrero en el Perú: los hitos que definieron la identidad política y cultural del Perú
A lo largo de la historia peruana, el 5 de febrero ha congregado acontecimientos que marcaron rutas decisivas en la consolidación nacional, desde la independencia hasta la proyección de su cultura y liderazgo social
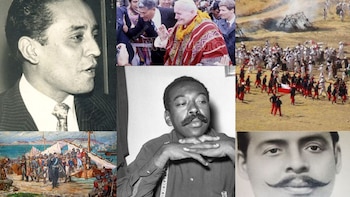
Resultados de la Tinka: ganadores del 4 de febrero de 2026
Como cada miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del sorteo 1270

Resultados del Gana Diario de este 4 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo
Esta lotería peruana celebra un sorteo al día a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario




