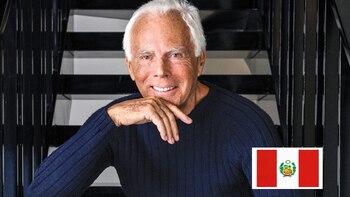El mar peruano nunca deja de sorprender, es una ola constante de hallazgos. A fines de agosto, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) confirmó la presencia de sardina en nuestras costas norteñas, frente a Chimbote y Samanco, tras casi tres décadas de ausencia. Un recurso que dábamos por olvidado reaparece, recordándonos el misterio de los océanos y que el futuro pesquero del Perú depende de leer bien estas señales para no condenarnos a repetir los errores del pasado.
Durante las décadas de 1970 y 1980, la sardina fue el eje de una de las pesquerías más relevantes del país, sosteniendo volúmenes de desembarque significativos y una industria próspera. Su desaparición fue progresiva, desde 1992 comenzó a dar señales de cambio, desplazándose gradualmente hacia el norte hasta concentrarse en Paita, mientras su abundancia disminuía paulatinamente.
El fenómeno de El Niño 1997-1998, junto con la captura de juveniles y la mezcla con las anchovetas, propició su colapso, pero estos factores no explican por sí solos su declive: la causa principal fue un cambio progresivo en el hábitat, que afectó la oxiclina, la disponibilidad de zooplancton de pequeño tamaño y las condiciones oceánicas en general.
Contrario a la creencia de que la sardina desapareció únicamente por la sobrepesca, la evidencia científica revela un escenario más complejo. Desde comienzos de los años noventa, el ecosistema marino peruano experimentó cambios profundos, se inició un ciclo frío, la oxiclina se acercó a la superficie reduciendo el espacio vertical, disminuyó el zooplancton pequeño —principal alimento de la sardina— y aumentó el zooplancton grande, menos favorable para su desarrollo (Bertrand et al., 2004). La especie comenzó a declinar y desplazarse hacia el norte, pasando de Pisco a concentrarse en Paita hacia el año 2000.
Recientemente, un informe técnico del IMARPE señaló que, entre los cardúmenes hallados, se observó presencia de sardinas de diferentes tallas, lo que indica una posible estructura poblacional más amplia (IMARPE, 2024). El investigador Mariano Gutiérrez —referente en estudios de pequeños pelágicos— ha advertido en diversas publicaciones la importancia de reconocer los ciclos naturales de reemplazo y coexistencia entre anchoveta y sardina, en un delicado equilibrio que responde tanto a la presión pesquera como a las condiciones ambientales.
Conviene recordar que el Perú vivió un ciclo de abundancia de sardina. En los años ochenta y parte de los noventa, fue la protagonista de la industria pesquera, generando empleo, exportaciones y diversificación de productos.
La aparición actual de sardina, aunque todavía incipiente, obliga a pensar en cómo manejar simultáneamente especies que comparten hábitat, que compiten por el mismo alimento y que están sujetas a la variabilidad climática. La historia y la evidencia científica deben abrir paso a una regulación específica que asegure la sostenibilidad de este recurso, que nos da —ni más ni menos— una segunda oportunidad.
En esa línea, corresponde a todos los actores del sector pesquero evaluar la verdadera dimensión de esta reaparición. No es sólo un dato anecdótico, sino de una confirmación de lo que ya venían registrando los cruceros científicos, la sardina vuelve a ocupar espacio en nuestro ecosistema marino. Este hecho no debe leerse como un hallazgo aislado, sino como el inicio de una tendencia que, de consolidarse, redefiniría la dinámica de nuestras pesquerías.
La pregunta central es cómo reaccionará el sistema de ordenamiento pesquero. El Perú no puede improvisar ni aplicar esquemas alejados de la evidencia científica y de la experiencia histórica. La coexistencia de anchoveta, jurel y sardina exige reglas claras, investigación continua y capacidad de tomar decisiones oportunas. No basta con registrar capturas; se requiere una visión integral que incorpore aspectos biológicos, económicos y sociales, mayor control, fiscalización y lucha frontal por parte de las autoridades competentes contra la captura ilegal y desmedida.
El regreso de la sardina abre la posibilidad de diversificar el consumo humano directo: mientras la anchoveta aún busca un lugar estable en la mesa peruana, la sardina cuenta con un reconocimiento histórico, pues formó parte del consumo popular durante décadas —tanto fresca como en conservas— y un manejo responsable podría convertirla en aliada estratégica de la seguridad alimentaria nacional.
Este escenario plantea riesgos. La experiencia internacional muestra que los retornos de sardina suelen ser cíclicos y temporales si no se acompaña de manejo precautorio. La presión por ampliar flotas y aumentar cuotas es constante. El reto será resistir la urgencia cortoplacista y apostar por la sostenibilidad que permita consolidar su permanencia.
El mar recuerda que sus ciclos no responden a calendarios populistas. Lo que hoy parece un hallazgo puede convertirse mañana en una oportunidad de desarrollo, siempre que exista planificación seria. El Perú debe mirar más allá de la coyuntura y reconocer que la variabilidad marina exige instituciones fuertes que aseguren la sostenibilidad de nuestros recursos.
La sardina no es solo una especie que reaparece, es una advertencia y también una promesa. Una advertencia de que los océanos están en constante movimiento, y una promesa de que, si sabemos aprovecharla, podemos construir una pesquería más equilibrada, con mayor valor agregado y beneficios directos para la población. Tres décadas después, nuestro mar nos ofrece una segunda oportunidad: esta vez contamos con la evidencia científica y la experiencia que nos deja la historia.