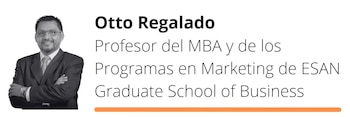Este artículo tiene como inspiración y punto de partida una publicación de mi colega Nancy Matos, quien, en el 2010, cuando Conexión ESAN nacía, publicó “¿Qué son los alumnos? ¿Clientes o productos de las instituciones educativas?”. Habiendo transcurrido casi 15 años, son muchas las opiniones que se pueden tener sobre el tema, dependiendo del enfoque que se priorice.
El artículo analiza la visión que se puede tener de la educación desde tres puntos de vista: (1) el estudiante como cliente, que es una percepción marcada por el marketing educativo; (2) el estudiante como producto, que es una interpretación fundamentada en la empleabilidad y la teoría del capital humano; y (3) el estudiante como ciudadano en formación, una perspectiva que resalta la educación como un bien público a favor del país. Adicionalmente, se reflexiona sobre cuál es el rol de las empresas y el mismo Estado en el sector educativo. Para ello se toma en cuenta el modelo de la Triple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), que resalta la interrelación entre la universidad, la empresa y el gobierno.
- El estudiante como cliente: ¿una visión solo comercial?
La asociación “estudiante-cliente” ganó popularidad en la educación universitaria debido al aumento de la competencia entre las universidades y la exigencia de captar y mantener a los estudiantes. Kotler y Fox detallan que el marketing educativo permite a las instituciones establecerse en el mercado, optimizar la experiencia del alumno y asegurar su satisfacción. Esta perspectiva se fundamenta en el concepto de que los alumnos, al abonar por una asignatura o programa, anticipan un “retorno de inversión” en forma de una educación de alta calidad, oportunidades laborales y reconocimiento académico.
Aunque este modelo ha facilitado que las instituciones educativas implementen tácticas de optimización en servicios y atención, repercutiendo positivamente en su calidad, también ha suscitado críticas. Svensson y Wood (2007) sostienen que la educación no es un producto de consumo convencional, dado que el aprendizaje es un proceso dinámico donde el alumno tiene que involucrarse y esforzarse. Considerar a los alumnos como consumidores podría promover una postura pasiva y una actitud de consumidor que antepone la comodidad por encima del esfuerzo académico.
Además, el foco en la satisfacción del alumno puede conducir a decisiones perjudiciales, tales como la disminución de las exigencias académicas para prevenir la “deserción” de los estudiantes-cliente.
- El estudiante como producto: Capital humano y la importancia de la empleabilidad
En otra orilla, ciertos académicos sostienen que las universidades no solo imparten educación, sino que también “crean” profesionales preparados para el ámbito laboral. Esta perspectiva concuerda con la teoría del capital humano (Schultz, 1961; Becker, 1993), la cual argumenta que la educación es una inversión que potencia las capacidades de las personas y, en consecuencia, su rendimiento y posibilidad de empleo.
Si las instituciones educativas consideran a los alumnos como productos, entonces su meta principal debería ser asegurar que estos se gradúen con las habilidades requeridas para actuar en el ámbito laboral. Esto ha propiciado el crecimiento de programas educativos desarrollados en estrecha colaboración con empresas, lo que ha facilitado la generación de certificaciones extra, prácticas y capacitación dual. Una demostración palpable son los comités consultivos compuestos por reconocidos empresarios tanto en carreras como facultades.
No obstante, esta perspectiva presenta restricciones. En ciertas situaciones, las universidades pueden concentrarse demasiado en las exigencias inmediatas del mercado de trabajo y pasar por alto una educación integral, que incluye competencias críticas y éticas. Además, la velocidad de cambio en el ámbito laboral puede provocar que la educación en habilidades específicas se vuelva anticuada en pocos años, lo que representa un reto para este modelo.
La educación como bien público
Una tercera visión, respaldada por estudiosos como Giroux (2014) y Barnett (2021), argumenta que la educación debe considerarse un bien público cuyo propósito no es únicamente capacitar a los empleados, sino educar a ciudadanos críticos, reflexivos y éticamente responsables. Bajo esta perspectiva, es deber de las universidades promover la participación democrática, el razonamiento crítico y la innovación social. Esto implica que las instituciones educativas deben superar la simple instrucción de competencias técnicas e inculcar valores y habilidades ciudadanas que posibiliten a los egresados aportar de forma positiva a la sociedad.
Este modelo se topa con retos en un escenario en el que la educación universitaria está cada vez más regida por la lógica del mercado. Numerosas universidades se apoyan en fondos privados y estatales, lo que las exige defender su valor en función de la posibilidad de empleo y el rendimiento económico en vez de su repercusión social. No obstante, ciertas instituciones han conseguido balancear ambas dimensiones a través de programas de responsabilidad social universitaria y capacitación en liderazgo cívico.
El rol de la empresa y del Estado en el vínculo entre universidades y estudiantes
Además de la relación directa entre alumnos y universidades, la interacción con el sector privado y el Estado también juega un rol crucial. Etzkowitz y Leydesdorff (2000) sugieren el modelo de la Triple Hélice, que describe la manera en que la relación entre la universidad, la empresa y el gobierno puede impulsar la innovación y el crecimiento económico.
No obstante, existen peligros en esta relación. Algunos detractores sostienen que cuando las compañías ejercen una excesiva influencia en el plan de estudios, pueden poner sus intereses por encima de la educación completa de los alumnos. Además, la educación universitaria no debe transformarse en un mero suministrador de trabajadores asequibles para las organizaciones.
En el caso del papel del Estado, su principal obligación es regular la educación para asegurar criterios de calidad y acceso equitativo. En países con una intervención estatal intensa, como Finlandia, la educación superior continúa considerándose un bien público y dispone de elevados grados de financiamiento gubernamental. Por otro lado, en sistemas más privatizados, como en los Estados Unidos, el acceso a la educación está fuertemente ligado a la capacidad financiera del alumno para pagar.
En Latinoamérica, las políticas en materia de educación han fluctuado entre la ampliación del acceso y el esfuerzo por regular la expansión de instituciones de baja calidad. La puesta en marcha de sistemas de acreditación y licenciamiento, tal como la Sunedu en Perú, ha representado un esfuerzo por balancear la propuesta educativa con criterios básicos de calidad.
Un debate intenso y la necesidad de un modelo integral
La discusión y el debate acerca de si los alumnos son clientes, productos o ciudadanos en proceso de formación es sumamente compleja y no puede dar como resultado un veredicto definitivo. Cada modelo presenta pros y contras, y lo óptimo sería un enfoque mixto que balancee la calidad de la educación, la empleabilidad de los egresados y la educación integral.
Desde el punto de vista del cliente, las instituciones educativas deben potenciar la experiencia del alumno sin llegar a trivializar el proceso de aprendizaje. Por su parte, desde el punto de vista del producto, es crucial asegurar que los graduados posean las competencias requeridas para mejorar su empleabilidad, sin restringir su formación a corto plazo. Finalmente, desde el punto de vista del ciudadano en formación, las instituciones universitarias deben asumir su compromiso en la educación de personas críticas, integras y comprometidas con la sociedad.