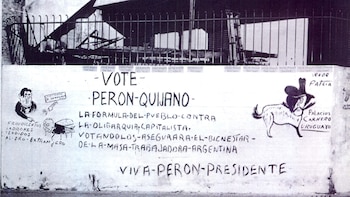El mundo financiero ya no es lo que era. Durante la última década la digitalización potenciada por tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, las cadenas de bloques (blockchain) y otras herramientas como la computación en la nube y la analítica de datos, ha venido transformando el sistema financiero tradicional al reemplazar procesos lentos y físicos por operaciones automatizadas, instantáneas y globales.
Debido al desarrollo de estas nuevas tecnologías, en nuestro país, donde la divisa estadounidense es percibida como refugio ante décadas de inestabilidad macroeconómica, cientos de miles de argentinos -especialmente los más jóvenes- tienen billeteras digitales que les permiten comprar/vender y atesorar los denominados “cripto dólares estadounidenses” en cualquier momento simplemente dándole unos par de “clicks” a su celular.
En este contexto, nuestro país presenta uno de los más altos grados de adopción relativos de criptodólares a nivel mundial. Argentina es una de las pocas naciones entre las que se ha popularizado este ecosistema, donde las compras de estos activos vinculados a la divisa estadounidense supera a la de criptos nativas como bitcoins y ethers.
Operatoria cripto con mercados cerrados e imprevisibles
El próximo domingo 26 de octubre a la noche, con los mercados financieros cerrados, si el resultado electoral es muy diferente al esperado los usuarios que tengan estas aplicaciones podrán, en segundos, pasarse de una moneda a otra.
Nuestro país presenta uno de los más altos grados de adopción relativos de criptodólares a nivel mundial
Desde el punto de vista de la experiencia del usuario esta posibilidad representa una valiosa diferencia en favor del universo cripto respecto al funcionamiento del mercado financiero tradicional donde por ahora es dificultoso operar muchos instrumentos locales las 24 horas los 7 días de la semana.
En tiempos “normales” dependiendo de las volátiles regulaciones financieras del momento y del mercado al que recurra esa billetera para operar entre pesos y dólares, el precio que estará ofreciendo a los clientes orbitará alrededor de las cotizaciones del dólar oficial, el “MEP” y el del “contado con liqui”.
Los intermediarios -exchanges- con acceso a volumen transaccional suelen juntar simultáneamente órdenes de compra con órdenes de venta en forma rápida, mecánica que funciona cuando los flujos son los usuales.
Pero, en momentos de alta volatilidad como cuando emerge un resultado electoral inesperado un domingo a la noche, el riesgo que asume el “gerente financiero” de esa billetera es significativo, al tener que operar esa criptomoneda vinculada al sector financiero local mientras que el mercado que lo abastece de dólares/pesos está cerrado sin posibilidad de obtener una cobertura perfecta.
Para “cubrirse” ante estos casos extremos “el tesorero” de la aplicación podrá desplegar diversas estrategias. La usualmente utilizada es abrir (muy) significativamente los márgenes de compra/venta que se ofrece a los clientes pudiendo combinar esta medida con poner límites máximos al monto operado, o “in extremis” recurrir a la tradicional interrupción de la operatoria por “problemas técnicos”.
Los “traders” argentinos son reconocidos en el mundo financiero global por su adaptabilidad a entornos de alta volatilidad
Debido a la inestabilidad crónica que experimenta nuestro país desde hace décadas los “traders” argentinos son reconocidos en el mundo financiero global por su adaptabilidad a entornos de alta volatilidad, pese a lo cual no están exentos, cada tanto, de equivocarse generando un problema potencial no solo a la empresa para la que trabajan sino fundamentalmente a sus usuarios y a todo el ecosistema.
¿Qué son los criptodólares?
Los criptodólares surgen en el año 2014, alcanzando actualmente una capitalización global cercana a los 300 mil millones de dólares, y forman parte de la familia de -stablecoins- criptomonedas diseñadas tanto como medio de intercambio como reserva de valor de activos.
Surgen como un puente necesario entre el mundo de las finanzas tradicionales y del universo cripto, y suelen operar sobre los denominados contratos inteligentes (smart contracts) que son programas autoejecutables que residen en una blockchain, que definen y aplican automáticamente términos y condiciones de acuerdos sin necesidad de intermediarios.
Su valor se respalda con reservas en dinero, activos financieros del mismo signo (por ejemplo, los más utilizados USDT y USDC) o mediante mecanismos automáticos de equilibrio en la oferta y la demanda (algorítmicos).
Los stablecoins facilitan el “trading” de los otros productos cripto
Estos últimos basados en los enfoques más “puros” del universo cripto se gestionan de manera totalmente automática a través de contratos inteligentes que regulan la emisión (minting) y la eliminación (burning) de unidades de la criptomoneda con el objetivo de mantener estable su valor frente al dólar. Sin embargo, en la práctica, este tipo de stablecoins algorítmicas ha demostrado ser muy inestable ante episodios de volatilidad, perdiendo rápidamente su paridad, generando grandes pérdidas a los inversores como sucedió en el caso del criptodolar TerraUSD/LUNA en 2022.
En términos de su uso los stablecoins facilitan el “trading” de los otros productos cripto entre las que se destacan las operaciones en plataformas descentralizadas (DeFi) siendo utilizados también para efectuar remesas y pagos transfronterizos en distintas regiones del planeta como en Centroamérica, y como cobertura contra la inflación en países con monedas locales volátiles como Venezuela o Argentina.
Desafíos al sistema financiero centralizado
El auge y la eficacia de las stablecoins —particularmente los criptodólares— plantearon un doble desafío existencial tanto a los bancos comerciales como a los bancos centrales.
Para los bancos comerciales, las stablecoins se convirtieron en un competidor directo en el segmento de los pagos transfronterizos y las remesas, frente a los elevados costos, la lentitud y los horarios limitados de los sistemas de pago tradicionales.
Para los bancos centrales, el principal temor del surgimiento de las stablecoins provino del riesgo a la pérdida de soberanía monetaria y de la estabilidad financiera
La respuesta de la banca tradicional ante estas innovaciones resulta cada vez más notoria. Por ejemplo, la tendencia creciente a realizar transacciones financieras en tiempo real llevó a Swift, la red de transferencias internacionales administrada por bancos, a informar hace un par de semanas que junto con 30 instituciones financieras va a desarrollar un sistema de interoperabilidad con tecnologías de registro distribuido (DLT) para conectar las redes de pago y la infraestructura del mercado financiero existente.
Mientras que algunos bancos como JPMorgan ya han puesto en funcionamiento stablecoins propios (JPM Coin), a principios de octubre diez de los bancos más grandes del mundo anunciaron una iniciativa conjunta para explorar la emisión de monedas estables vinculadas a las monedas del G7.
Por su parte, para los bancos centrales, el principal temor del surgimiento de las stablecoins provino del riesgo a la pérdida de soberanía monetaria y de la estabilidad financiera. El rápido crecimiento y la creciente adopción de stablecoins vinculadas a monedas fiat significaron que una gran parte de la liquidez y el control de los pagos podrían migrar a plataformas privadas y no reguladas, minando la efectividad de la política monetaria.
En respuesta a los riesgos que plantean las stablecoins, las autoridades monetarias han acelerado el desarrollo de las Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDCs), con el propósito de preservar el rol del dinero público como base del sistema de pagos en la era digital. Estas monedas buscan combinar la seguridad y confianza propias del dinero soberano con las ventajas de velocidad, eficiencia e interoperabilidad internacional que caracterizan a las stablecoins, especialmente en los pagos mayoristas y transfronterizos .
En respuesta al crecimiento de estos criptoactivos estables, distintos gobiernos han comenzado a diseñar marcos regulatorios específicos
No obstante, el desafío de la interoperabilidad entre distintas plataformas que emplean tecnologías de registro distribuido (DLT), como blockchain, no es exclusivo de las CBDC, sino que atraviesa a todo el ecosistema de las finanzas descentralizadas. Plataformas como Polkadot, Chainlink y zkCross —esta última basada en pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs)— buscan justamente garantizar que las transacciones entre diferentes redes (cross-chain) sean tan seguras y confiables como las operaciones que se realizan dentro de una única red (on-chain).
Situación normativa global
A medida que las stablecoins ganan protagonismo en los circuitos de pagos internacionales, los principales organismos financieros —como el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE)— comenzaron a advertir sobre los riesgos que estos activos pueden generar para la estabilidad financiera y la política monetaria.
En respuesta al crecimiento de estos criptoactivos estables, distintos gobiernos han comenzado a diseñar marcos regulatorios específicos que buscan ordenar su funcionamiento, garantizar la transparencia en el respaldo de reservas y evitar su uso con fines ilícitos, sin frenar la innovación tecnológica que los hizo crecer con tanta rapidez.
Este desarrollo de normas locales, a menudo idiosincráticas, como la Ley GENIUS en Estados Unidos (aprobada en junio 2025), la Regulación de la Unión Europea MiCA (Markets in Crypto-Assets) ya vigente, así como otras leyes aprobadas en Asia y Latinoamérica, está aumentando tanto la adopción de stablecoins como la fragmentación de los canales por los que operan los mercados financieros, impactando especialmente en la eficiencia de las operaciones transfronterizas.
Por su parte en Latinoamérica, países como Brasil, Chile y El Salvador han dado pasos concretos hacia la regulación de los stablecoins, reconociendo su potencial para mejorar la eficiencia de pagos, la inclusión financiera y la interoperabilidad entre sistemas digitales y bancarios.
Contexto Regulatorio en Argentina
Bajo la atenta mirada del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental dedicado a establecer estándares globales para prevenir el lavado de dinero, Argentina ha implementado en los últimos dos años un marco de regulación y supervisión para segmentos específicos del ecosistema cripto.
En Latinoamérica, países como Brasil, Chile y El Salvador han dado pasos concretos hacia la regulación de los stablecoins
En este contexto normativo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha dado pasos significativos:
- Abrió un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en los que se han inscripto numerosos exchanges internacionales (como Binance o Coinbase) y agentes locales con participación regional (como Lemon, Bitso, Ripio o Satoshi Tango), entre muchos otros.
- Les fijó a estos proveedores exigencias similares a la de otros agentes del mercado de capitales, adaptadas a estos novedosos productos.
- Aprobó Resoluciones Generales que establecen un marco para la emisión, negociación y custodia de tokens vinculados a valores negociables, incorporando proyectos de la economía real; creando un sandbox, esto es un entorno de prueba controlado que permite a las empresas fintechs probar nuevos productos o modelos de negocio bajo una supervisión regulatoria flexible y limitada.
Sin embargo, aún no ha abordado en forma directa un tratamiento específico para una parte de la familia de criptoactivos entre los que se encuentran los stablecoins.
Por su parte, el Banco Central (BCRA), responsable de la política cambiaria -fuertemente vinculada a la operatoria de criptodólares-, enfrenta el dilema de habilitar la operatoria cripto que es intrínsecamente difícil de monitorear, complejidad a la que se agrega la existencia de restricciones cambiarias.
Desafíos estructurales
Desde el punto de vista de los “usuarios promedio”, el panorama se complica debido a la dificultad que tienen estos para distinguir las diferencias concretas -en términos de riesgos operativos y de mercado, acceso a redes de seguridad, garantías y grados de supervisión- entre productos muy similares para el ojo desprevenido como son los depósitos bancarios en dólares, los criptodólares y los nacientes depósitos tokenizados.
Adicionalmente, el carácter pseudo-anónimo de algunas plataformas blockchain sigue siendo un factor que facilita el desarrollo de delitos diversos, como lavado de dinero, fraudes, evasión fiscal o manipulación de mercado.
En términos generales, los reguladores financieros argentinos (y los juzgados en lo que hace a su competencia) se enfrentan en forma segmentada y con recursos escasos a una tarea titánica, pero posible. Deben supervisar un mercado altamente tecnologizado, interconectado y transnacional, que cambia a una velocidad mayor que los tiempos regulatorios, con formación de precios y custodias que ocurren en plataformas fuera de su alcance. En este contexto además, es importante que los supervisores sean cautelosos a la hora de aprobar normas sobre las cuales no puedan garantizar su efectivo cumplimiento (enforcement).
Conjugar los beneficios de la digitalización con una experiencia segura e inclusiva para los usuarios financieros es un desafío inevitable que demanda creatividad y apertura mental ante nuevos paradigmas, requiriendo un enfoque de cooperación indispensable entre múltiples actores públicos y privados, nacionales e internacionales.
Weitz es expresidente de CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA) y Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI), Universidad Nacional Rosario
Últimas Noticias
Evolución de las exportaciones e impacto del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea
Las ventas al exterior son necesarias en el corto plazo para mejorar la cuenta corriente y para que el BCRA recupere reservas netas. Y, a mediano y largo plazo, se vuelven fundamentales para impulsar el crecimiento y disminuir la volatilidad del PBI
Argentina, Mercosur y el “Milagro del Tigre Celta”
Una transformación económica profunda no sucede de la noche a la mañana, pero los paralelismos con Irlanda muestran un horizonte distinto para quienes buscan soluciones a la fuga de capital humano
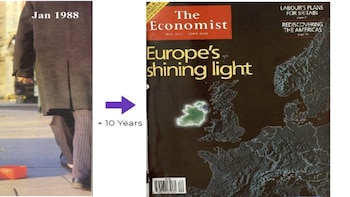
Estados Unidos enfrentará años de litigios tras la decisión sobre aranceles
La resolución judicial abre un nuevo capítulo en la polémica por los poderes delegados al presidente y el impacto económico sobre industrias, inversores y mercados internacionales

Hace ochenta años Perón ganaba las elecciones nacionales
El triunfo electoral de 1946 no suele ser celebrado por el Justicialismo, que prioriza otras fechas fundacionales en su memoria histórica, como el 17 de octubre