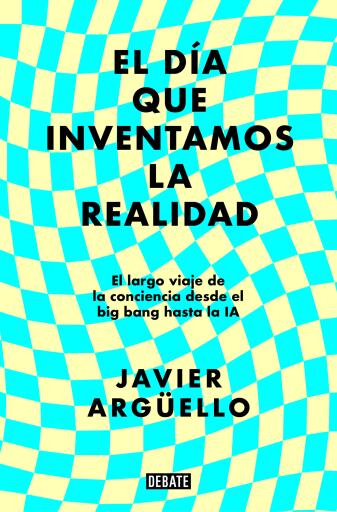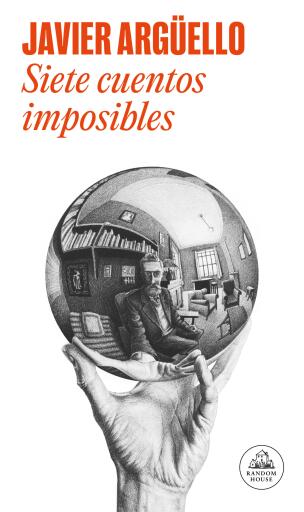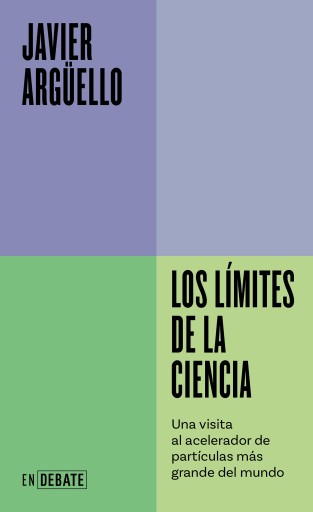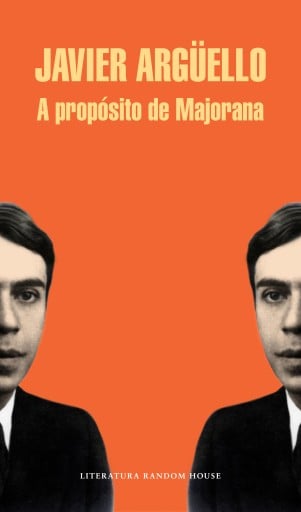“Yo era un lector súper ávido”, dice Javier Argüello y trata de rememorar aquella pulsión inicial de la escritura. Piensa, hurga, cavila. Entonces aparece la imagen: él, a sus once años, escribiendo un cuento. Cuando apareció la posibilidad de publicar Siete cuentos imposibles, su primer libro, año 2001, se puso a buscar los mejores textos que había escrito hasta entonces. “Ahí me di cuenta que todos jugaban un poco en el límite entre realidad y ficción, entre pasado y futuro, entre sueño y vigilia”, recuerda.
La flecha nunca se detuvo. El año pasado publicó Cuatro cuentos cuánticos, donde sigue “jugando en el borde de la realidad”. Y ahora, editado por Debate, El día que inventamos la realidad: el largo viaje de la conciencia desde el big bang hasta la IA, un ensayo que empieza con Heródoto, que en el año 430 a. C. publica lo que podría definirse como “el primer libro de historia de la Historia”, recorre las contradicciones que envuelven el concepto de realidad, y sigue hasta el temido y soñado futuro.
El libro recorre y despliega, pregunta y expande. Con Sócrates, por ejemplo, aparece “el voluntarioso esfuerzo por establecer un límite que separe el mito de la realidad”. Con Platón, “expulsan a todos los poetas y cuentacuentos argumentando que representaban una amenaza para la sociedad”. También hay definiciones como esta: ”Si tiene sentido es ficción, porque la realidad no lo tiene”. O como esta: “Hemos reducido las posibilidades de lo existente a lo que es susceptible de ser representado en forma de datos”.

—¿Cómo nació este libro? ¿Cuál fue la idea que empezó a germinar este despliegue?
—Fue cuando di vuelta una idea. En vez de cuestionar la existencia de la realidad objetiva, ¿por qué no tratamos de investigar cuándo fue que se nos ocurrió este disparate? Quise hacer una biografía de cómo se fue construyendo la idea de la realidad objetiva a partir de Heródoto, por poner un comienzo, aunque siempre los comienzos son arbitrarios. Es el primero que divide entre realidad y ficción, ahí nace la historia como disciplina, y dice: ‘Esto que estoy contando son hechos reales, no me lo sopló la musa al oído’. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que existiera esa frontera. La gente iba al teatro, veía la obra, situaciones humanas en las que se veía reflejado, y no se preguntaba: ‘Che, ¿esto pasó de verdad o no?’. La historia que nos contábamos antes de eso era la historia de los dioses reflejada en los mitos que explicaban el orden del mundo. Entonces pasó a ser la historia de los seres humanos, no la de los dioses.
—Es un cambio de paradigma total...
—Claro. Empezamos a pensar más en las cosas humanas que en las de la naturaleza. La filosofía también pegó ese giro. Y poco a poco la verdad la empiezan a tener estos nuevos contadores de historias que son los filósofos. Porque podían trabajar con verdades lógicas, a partir de que Platón define que la capacidad de razonar es lo que más nos representa a los seres humanos. Eso sigue avanzando y poco a poco empezamos a exigirle más precisión todavía a esas verdades. Ahí se empieza a volver un poco matemática la precisión que le exigimos. Y varios siglos después va a cuajar en el método científico: la realidad será aquello que podemos demostrar empíricamente, que podemos comprobar en un experimento. De los poetas, la verdad pasa a los filósofos, y de los filósofos a los científicos.
—Sin embargo, aunque la cuestión parece irse complejizando y los métodos cambian, siempre hay un centro. Un centro que define qué es la verdad y, por ende, la realidad.
—Bueno, cuando empieza lo que podríamos llamar historia de los seres humanos y nace la historia como disciplina, ahí vuelve a haber una verdad única, solo que basada en los hechos, en las comprobaciones, en las demostraciones, más que en los caprichos de los dioses.
—Insisto con la idea de verdad, porque uno podría decir que hoy, con tantos discursos, con un mundo tan fragmentado, hay tantas verdades como individuos. Y ahí está siempre latente la trampa del relativismo, de caer en que todo da lo mismo.
—Lo que yo planteo en el ensayo, por eso es un ensayo, no una receta cerrada, es que si bien todos son relatos no es que cualquiera vale lo mismo que otro. Ahí me meto en la exploración de qué es la conciencia, qué es eso que nos dice que nos sirve un poco de guía para ver qué está mejor, aunque no haya razones que lo prueben ni demostraciones empíricas que lo sostengan. Todos son relatos, sí, pero la idea de que nosotros construimos relatos sobre un mundo ilusorio está presente en casi todas las tradiciones que no son la nuestra, incluida la nuestra. No nos relacionamos con una realidad verdadera, sino con un mundo de ilusiones. Eso está a la orden del día. La caverna de Platón. Después fuimos cambiando esta idea de que en realidad nosotros no tocamos la realidad verdadera, sino que construimos narraciones para tratar de explicarla. Por ejemplo, en nuestra civilización, en el comienzo, la manera de saber si lo que las musas le soplaban al oído a un poeta era una verdad o una mentira disfrazada de verdad era a través de la belleza que el relato contenía. Si era suficientemente bello, era que venía de los dioses, y si venía de los dioses era verdadero. Ese sería un posible criterio de validez: la belleza del relato. Otro sería que tuviéramos una especie de brújula, esto a lo que algunos le llaman conciencia, que nos guía acerca de a qué remiten estos relatos, representaciones que remiten a un mundo al que no llegamos directamente: el mundo verdadero que está detrás del mundo.

Javier Argüello nació en Santiago de Chile, en 1972, por un latigazo de la historia. Sus padres, argentinos ellos, militantes de izquierda, estaban trabajando en el gobierno de Salvador Allende. Al año, cuando se produjo el golpe militar de Pinochet, se volvieron a la Argentina. “Lo que pasa que después fue el golpe acá y nos tuvimos que ir de vuelta”, cuenta del otro lado del teléfono. Escribió un libro para reconstruir esa memoria familiar. Se titula Ser rojo. Cuando retornó la democracia, regresaron a Argentina.
Estudió Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y al cumplir treinta se fue para España. “Me dieron ganas de ir a adonde estaban las casas centrales de las editoriales en español a probar suerte”, cuenta. Ya había ganado el Premio Paula en Chile con Enrique Vila-Matas como presidente del jurado y le habían publicado en Lumen, en España, su primer libro, Siete cuentos imposibles. “Llegué y decidí quedarme un rato a ver qué tal. Y bueno, ya llevo veinticinco años acá”, dice y se le escapa una carcajada.
Otro de sus libros es El mar de todos los muertos, de 2008. Con La música del mundo ganó el concurso de ensayo de Galaxia Gutenberg, del año 2011. Siguió con A propósito de Majorana, Los límites de la ciencia, Cuatro cuentos cuánticos, Seis cuentos imposibles y, el último, otro ensayo, el que motiva esta conversación: El día que inventamos la realidad. Desde Barcelona, donde vive, colabora con El País, es profesor del Ateneu Barcelonès; también se dedica al cine.

—En el libro aparece la pregunta por el azar. Por la incertidumbre, en realidad.
—Con la física de partículas aparece un momento, si no de quiebre, por lo menos de cuestionamiento de esa realidad absolutamente objetiva con la que veníamos trabajando en los últimos siglos. Que en el seno de la ciencia, y de las más duras de las ciencias, que es la física, de pronto surja un principio de incertidumbre, es algo es muy novedoso, que hace tambalear esta seguridad, este determinismo absoluto que traíamos. Entonces, sí, hay dos posibilidades: o todo es absolutamente determinista como creíamos hasta, hasta principios del siglo XX, o hay una cuota de azar o de aleatoriedad, diciéndolo en términos físicos, que abre la puerta a cuestiones filosóficamente muy profundas. Por ejemplo, si todo es determinista, entonces los seres humanos simplemente nos podemos sentar a ver cómo pasan las cosas; no tenemos ninguna incidencia. Si hay aleatoriedad, entonces eso abre la puerta, por ejemplo, al libre albedrío. Como le decía Nils Ford a Einstein: ‘lo que le estoy demostrando es que Dios sí juega a los dados’, es decir, que hay aleatoriedad en el universo. Son reglas de juego completamente diferentes de las que veníamos manejando con el positivismo y con la idea de una realidad objetiva.
—En la otra etapa del libro aparece la inteligencia artificial, donde vos ya planteás que es un sistema matemático. No solo es una forma de bajarle la espuma a toda esta ansiedad con la IA, sino también que permite volver a pensar la tecnología como una herramienta y no como un dios.
—Exacto. Yo estoy bastante en contacto con el tipo que más sabe en España de inteligencia artificial, y él me lo explicaba de una manera muy sencilla. Él está muy desesperado en todas las entrevistas que da de explicarle a la gente que la máquina no piensa ni siente, y que por favor no nos confundamos. Y me decía: ‘Para que una máquina piense o sienta tendríamos que ser capaces de inculcarle conciencia, y no tenemos la menor idea de lo que es la conciencia’. Entonces, ese punto me parece importante, más allá de cuánta importancia vaya a cobrar esta tecnología en nuestro cotidiano, que probablemente va a ser mucha. Seamos conscientes de que no piensa y no siente, es decir, que no es un buen camino dejelar la toma de decisiones en ella, porque como piensa sin emociones tiene mejor criterio. La máquina no tiene ningún criterio, o como me corrigen algunos expertos en inteligencia artificial: tiene el criterio del que la programó. Pero creo que hay una fantasía muy antigua en los seres humanos de ser capaces de crear vida, desde los autómatas del siglo XVIII, desde el gólem de la tradición judía. Nos entusiasma tanto esta idea que cuando parece que estamos cerquita, damos por sentado que está pasando. Como pasó con los autómatas del siglo XVIII, que recorrían las cortes de Europa y la gente pensaba que ya estábamos a un pasito de crear vida. Y ahí se escribió Frankenstein. Creo que nos está pasando lo mismo. Estamos fascinados con esta tecnología y al ponerle una carita de persona y una voz de una chica dulce que te pregunta cómo dormiste pensamos que ya estamos hablando con alguien, con un ente que tiene sentimientos y pensamientos. No, es un artilugio de feria.
—Persiste la idea que en breve podrá hacer nuestro trabajo, el de absolutamente todos. Como si el destino fuera, ya no solo el de copiarnos, sino también abarcar nuestra totalidad. Como si todo en nosotros fuera replicable.
—Hace un tiempo me pidieron un artículo para la revista Granta. La consigna era escribir un artículo que demuestre que ese artículo no podría haber sido escrito por una máquina. Y no me fue nada sencillo. Hay muchísimos trabajos mecánicos, que es como el lavarropa. Ya no tengo que ir al río a lavar la ropa, perfecto. Hay muchísimos trabajos como ese que lo puede desarrollar la inteligencia artificial. Ahora, si todo tu trabajo es reemplazable por una máquina de ceros y unos, yo creo que estaría bueno pensar qué parte de ese trabajo te sigue interesando más allá de la parte mecánica. Casi se nos está imponiendo pensar qué es lo realmente humano. Llevamos mucho tiempo entendiendo la humanidad como una cosa mecánica. Me gusta decir que esta discusión en torno a la inteligencia artificial, que parece que es muy novedosa y muy nueva, en el fondo es una conversación que estamos teniendo hace tres siglos, cuando decidimos que todo lo que existe en el universo es plausible de ser representado en dígitos, en números matemáticos. Ahí ya preparamos el terreno para que venga una tecnología como esta y haga parecer que no puede reemplazar a los seres humanos. Si los seres humanos nos entendemos a nosotros mismos como un mecanismo de cuello para abajo que está gobernado por un ordenador en el cerebro, lo cual me parece tremendamente aberrante, porque somos algo muchísimo más complejo y misterioso que eso, pero si solo somos eso... y sí, somos reemplazables por una máquina. La idea de que mi ser es plausible de ser colocado en un pendrive con suficiente memoria es una aberración. Somos mucho más que los datos que pueden ser capturados en un pendrive o en un sistema de almacenamiento.
Últimas Noticias
El Met devuelve una importante obra budista del siglo XVIII
Una pintura histórica, retirada durante la Guerra de Corea, regresa al Templo Sinheungsa tras una ceremonia oficial, marcando un avance en la restitución de patrimonio cultural impulsada por el museo neoyorquino

“Cartas para la vida”: el libro que transforma la angustia en esperanza con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch
Desde historias conmovedoras hasta mensajes de acción concreta, la obra demuestra cómo las respuestas de Schneerson siguen impactando y acompañando en tiempos actuales. Aquí lo explica Yamila Silberman, su emisaria en la Argentina

El cine de remate: salen a la venta guiones inéditos de David Lynch y reliquias de Hollywood
Julien’s Auctions y Turner Classic Movies organizan una subasta con documentos exclusivos, accesorios y piezas históricas, destacando manuscritos firmados, joyas de Monroe y objetos de películas legendarias

Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin: reeditan el mítico libro que las unió, con material desconocido
Treinta años después, vuelve “Las gemelas, El sueño”, firmado por las dos. Una invitación a sumergirse en el universo creativo de dos autoras que transformaron la poesía y la ciencia ficción

Marta Minujín invita a jugar al público de Madrid
La artista se presenta como parte del proyecto ‘Let’s Play. Juguemos en el mundo’, en el Museo de Artes Decoraritvas, en el marco de Bienalsur