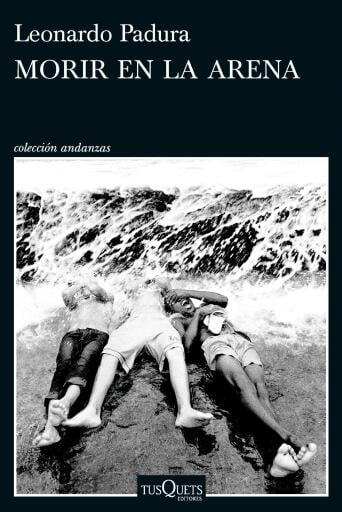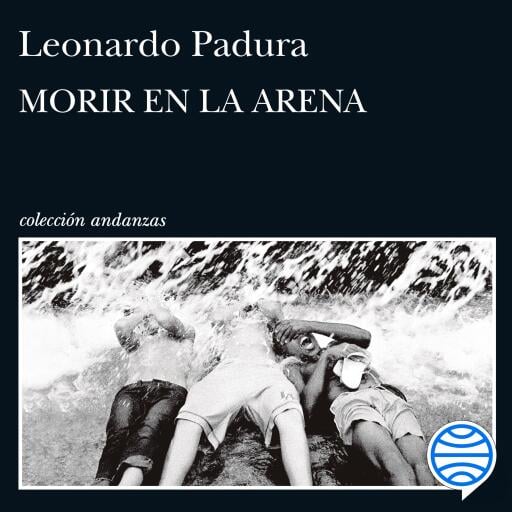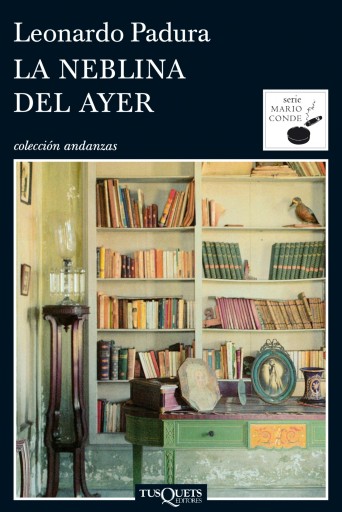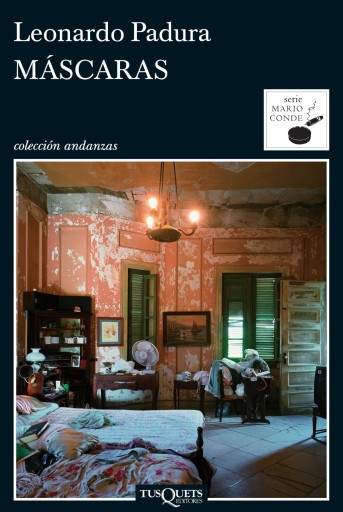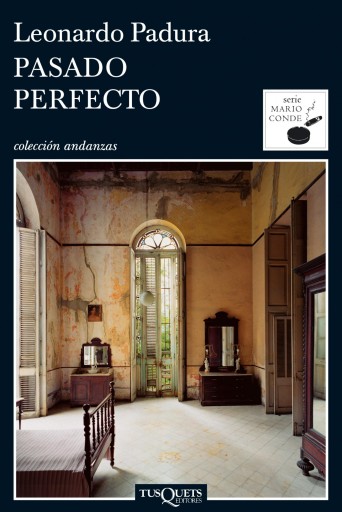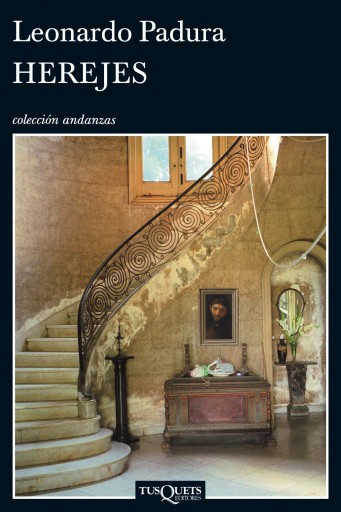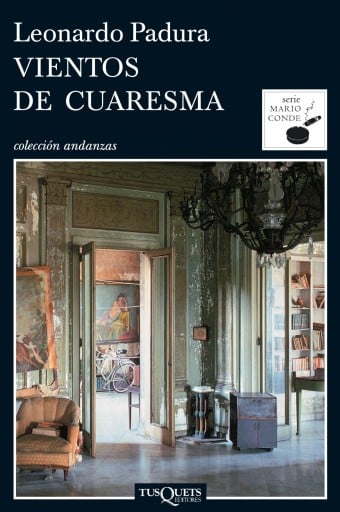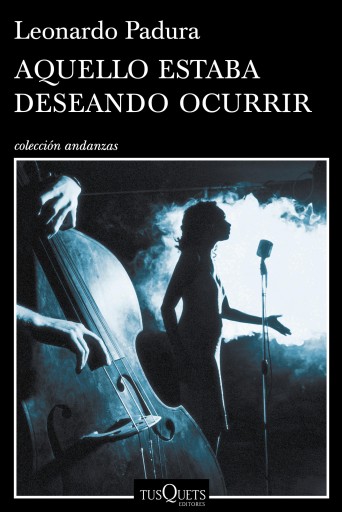En el comienzo de la nueva novela de Leonardo Padura, el protagonista mete el pie en caca de gato. Un hecho cotidiano e irrelevante que, sin embargo, se puede leer como una clave: en Morir en la arena, la palabra “mierda” -con perdón- aparecerá 85 veces. Aunque le gana por robo otra, “miedo”. Esas son las ideas con las que el escritor cubano hará la crónica de su generación. Al final, un personaje que es escritor se preguntará si ya está listo para hacer la crónica de la derrota. En los poquísimos minutos en que hablemos, Padura dirá que ese personaje no es él.
Porque, en realidad, esta entrevista empieza con un fracaso que tal vez también deba leerse en clave. Cuando acordamos hablar, Padura indica: “Por whatsapp”, porque ya se sabe que otras formas de videollamada no corren. Así se hace. Pero aunque al principio aparece en la pantallita el escritor -en remera, se ve que hace calor-. pronto la imagen se congela, se pierde. Probamos sólo con sonido: no hay suerte. Se entrecorta tanto que cuesta seguir el hilo de una respuesta. Las preguntas van, entonces, por escrito.
Casi casi parece una introducción a medida para una nota sobre este libro. Morir en la arena es, tal vez, el libro más amargo de Leonardo Padura. Mierda y miedo, dijimos. Ya en una novela anterior, Como polvo en el viento el autor se había metido con la frustración de su generación, que nació con la Revolución y vivió siempre bajo sus designios. Aquella vez se centró en los que se fueron y ésta, en los que se quedaron. Un poco como él, que se quedó pero -por su actividad, por su éxito, por su pasaporte español- pasa parte del tiempo en Madrid o por el mundo.
Padura se ha cansado de mostrar los problemas de la revolución, de reivindicar la libertad de expresión y, en un artículo un poco desesperado, de decir que hubiera querido ser Paul Auster, para que le preguntaran por literatura y no por la política de su país, para que le hablaran de novelas y no de por qué no se exilia de una vez, si puede hacerlo.
“He pagado el precio de ser cada vez más invisible en mi país”
Morir en la arena arranca, dijimos, cuando Rodolfo pisa esa caca. Justo se acaba de jubilar y está preocupado porque la plata no le va a alcanzar para vivir. La dueña de la gata es Nora, que es su amor de toda la vida pero, ah ah, es la mujer de su hermano. Y el hermano, Geni, está preso por... matar al padre de los dos. Eso lo sabemos de arranque. El tema es que Geni está muy enfermo y por eso lo van a soltar. Quiere volver y Nora no quiere que vuelva. ¿Y Rodolfo? Mmm Quien va a estar del lado de Geni es Raymundo Fumero, un escritor al que le fue bastante bien escribiendo lo que oficialmente había que escribir. Y que tiene un hijo que se hizo babalawo, es decir, un sacerdote yoruba. Y, la verdad, se está llenando de plata, sobre todo con los extranjeros. Mientras, exhibe el cinismo, las frustraciones, las postergaciones. Y hasta le queda tiempo para mostrar con cierta acidez a una nieta de Rodolfo crecida en España que, bueno, se ha vuelto de derechas y frunce la nariz frente a la inmigración
-Usted no es Fumero, pero Padura, libro tras libro, ¿escribe la crónica de una derrota?
-Intento escribir la crónica de una época, de mi tiempo, desde el punto de vista y la experiencia de mi generación. Es algo que al principio ocurrió de forma natural, como una necesidad, pero que con el paso del tiempo y las obras, se fue tornando una exigencia consciente. Por una parte dar el testimonio de un presente, por otro y como complemento, concretar la mirada a un pasado, para preservar la memoria y para explicarme ese presente. Lo que ha ocurrido a mi alrededor no lo he creado yo: es lo que existe, lo que se ha creado. Yo solo me limito a asimilarlo y escribirlo. Para algunos todavía hoy es una realidad luminosa. Para otros, la pesadilla de vivir con carencias, frustraciones, pocas esperanzas. ¿Es una derrota histórica? Para esos que hoy viven entre necesidades, apagones diarios de 16 horas, falta de dinero… ¿Qué otra cosa puede ser?
-El libro empieza con una imagen que actúa como una clave: pisar mierda. La palabra mierda se va a repetir 85 veces. ¿De qué habla? ¿De esas vidas, de esas ideas, de ese país?
-Habla de una percepción de la realidad que resulta frustrante por todo lo que te dije antes. La mierda es mierda real y mierda simbólica, y por eso aparece en las dos maneras tantas veces en la novela. Muchos de estos personajes han tenido y tienen una vida de mierda y, a su alrededor, ven mucha mierda.
“El miedo social provocado por los sistemas es el más perverso”
-Al comienzo decís que el caso del parricidio es real. ¿Qué cercanía tenía usted? ¿Cómo supo de él? ¿A partir de qué pensó que podía dar pie a un libro para hablar de cosas que van más allá de ese caso?
-Es una historia real, que conocí de primera mano, pues casi todos los encartados eran gentes que conocía bastante bien. Pero en la novela casi todo está cambiado, ficcionalizado, diría. Solo conservé el motivo, algunas consecuencias y la existencia de una tragedia que marcó a la familia. La función del parricidio en la novela ha sido servir de motor dramático para montar sobre ella la historia más real, que es la del destino lamentable de una generación, y, a la vez, para emplearlo como elemento simbólico muy polisémico. El parricidio es literario, dramático, trágico, y también es el acto tremendo que permite que en la novela yo pueda hablar de varios asuntos muy importantes, como la redención y el perdón.

-Usted habla “redención” y me parece ver algo como que ningún personaje es bueno o malo.. Geni también es un chico golpeado, Rodolfo también es loco y cobarde, el babalawo enriquecido también es buen tipo. En cambio algo como “el sistema” siempre es… mierda. ¿Ve a todos oprimidos? ¿Reaccionando como pueden sin libertad?
-La redención, como sabes, es la recuperación de la libertad. Es un acto o pensamiento liberador. Y estos personajes, que son el resultado de una época no son ni buenos ni malos, son humanos. En esta novela no tuve que lidiar, por ejemplo, con personajes como son varios de los que aparecen en El hombre que amaba a los perros (Mercader, su madre, Kotov, etc.), tampoco con gente que ejerza el poder (más allá del familiar): Nora, Rodolfo, Geni son gente común y corriente a los que les ocurren cosas muy terribles y cosas muy normales. De todas formas, siempre que hablo de estos temas tengo el temor de que quienes lean estas respuestas piensen que el libro funciona como un tratado filosófico, un ejercicio de reflexión, y no como una novela en la que a esos personajes les ocurren cosas, actúan, piensan, se mueven con un sentido dramático, novelesco, que es lo que domina en la obra y que, por eso, creo, está siendo leída por tanta gente… que luego piensa en esos grandes asuntos de la redención, el perdón, la mierda, la libertad, etc.
-Sin embargo, usted parece tener libertad. Cierto que el carácter de escritor independiente ayudó pero ¿no tuvo problemas políticos?
-He luchado por tener la independencia y la libertad necesarias para escribir lo que necesito escribir. Creo que la lectura de mis libros lo puede demostrar perfectamente. El hombre que amaba a los perros, Herejes, Como polvo en el viento, La novela de mi vida son libros que hablan de muchas cosas que van más allá de lo anecdótico y entran en temas tan complicados como el destino de la utopía igualitaria, la práctica de la libertad individual o las exigencias y riesgos de la creación.
Además, para poder practicar esa independencia, soy desde 1996, legal y laboralmente, escritor independiente, por cierto, el primero en serlo en Cuba. Y, desde ese mismo año, entré en el catálogo de la editorial Tusquets, una relación que fue una ventana para ejercitar mi libertad.
Y, sí, he pagado el precio de ser cada vez más invisible en mi país donde, por ejemplo, nadie me hace una entrevista como esta desde hace bastante tiempo. Pero, a la vez, debo admitir que no me siento acosado ni perseguido, quizás porque mi obra y mis palabras jamás mienten sobre la realidad cubana que, como ya te dije, yo escribo, pero no la he creado.

-Por supuesto sabe que la miseria y la sensación de opresión no son exclusividad de Cuba ni de su comunismo. En la Argentina un jubilado tampoco puede vivir, por ejemplo, y hay miles de personas buscand en la basura. El analista italiano Giuliano Da Empoli habla en su último libro de la sensación de opresión que lleva a votar a la extrema derecha “antisistema”. Como si la idea de “sistema opresor” fuera más allá de si es de derecha o de izquierda.
-Cierto lo que dices. La primera vez que yo fui a México, en 1989, vi a niños pidiendo limosnas, algo que jamás había visto en Cuba. En mi primer viaje a Argentina visité una villa miseria, algo que entonces tampoco existía en mi país… aunque ya las hay. Y en el mundo actual lo que estamos viendo en los intentos de limitación de libertades es algo alarmante. En Argentina ocurre. En Estados Unidos también. Y no creo que Trump ni Milei sean chinos, rusos ni comunistas, ¿no? El problema, entonces, no es solo ideológico, sino de estructuras de poder que cada vez más derivan hacia los totalitarismos que están floreciendo en medio mundo.
-Además de “mierda, en la novela” prevalece la palabra “miedo” (¡133 veces!).
-El tema del miedo ha estado muy presente en mi obra. En mi novela anterior, Personas decentes, Mario Conde dice que está bien que la gente le tenga miedo a lo que provoca miedos humanos: a la muerte, al dolor, a la soledad. Incluso que tenga miedos irracionales: a las ranas, por ejemplo. Pero los miedos sociales provocados por los sistemas son los más perversos pues no solo afectan a quien los sufre, sino también degradan a quienes los provocan.
Y en esta novela hay diversos tipos de miedo. Rodolfo, que es un cobarde, lo siente por todo, tanto, que va a una guerra por miedo a verse marginado. Su hermano Geni, que no tiene miedo al dolor, en un momento lo sufre y eso determina su vida. El escritor Raymundo Fumero también tiene miedo, incluso cuando no sabe que está actuando o pensando por miedo. Algunos son miedos sistémicos, otros son personales, pero de todos hemos sufrido en Cuba en estos años.
-Veo, también, una sensación amarga respecto del “hombre nuevo”, los “sacrificios”, lo que tenía que hacer su generación para sacar adelante la Revolución. ¿Lo siente como algo cínico? ¿Alguna vez creyó en un futuro mejor para Cuba? ¿Si es así, cómo fue el desengaño?
-Resulta que el “hombre nuevo” que aparece en esta novela es un sacerdote de la religión yoruba, la santería, devenido hombre de negocios y nuevo rico. Es un pragmático que, sin embargo, cree en el “misterio” y en el poder de lo intangible. Ese ha sido el vencedor de una batalla que implicó tantos sacrificios, incluida la participación en una guerra que duró 14 años y envolvió, como militares y civiles, algo así como 300 mil cubanos, la mayoría de mi generación, la misma guerra de la cual Rodolfo vuelve traumatizado. Así que los que se sacrificaron terminan subsistiendo con una jubilación que no les alcanza, y andan dependiendo de diversas estrategias que pueden ir desde la ayuda de familiares que viven en el extranjero hasta limpiar casas o chapear patios… o hurgar en la basura.
-Por otro lado, el amor y el sexo siguen resultando buenos en este libro. Buenos amores, buenos amigos, buen sexo. ¿Hay una salvación, un refugio, por el lado de esos vínculos personales?
-Creo que la condición humana tiene unas reservas… redentoras. Y algunos de los personajes de la novela, casi todos diría, echan mano de esas reservas que pueden ser las que mencionas, o la religión, o la literatura… También hay un componente cultural que es salvador, ese carácter cubano que veo manifestarse diariamente a mi alrededor, de gentes que están económicamente muy jodidas, pero que oyen música, bailan, tienen mucho sexo, beben ron si hay ron y otros preparados terribles si es lo que hay. Algunos se asfixian en los lamentos, otros, muchos, buscan la respiración en las cosas buenas que aun pueden obtener de la vida… Ah, y siempre nos queda el mar, como dice Rodolfo.
-Otra cosa que veo: el señalamiento de la desigualdad. En otros países la desigualdad es la norma. ¿En Cuba es parte de la amargura?
-Sí, es parte de la amargura, un componente esencial de la derrota histórica de que hablamos antes. Es la idea de tanto nadar para morir en la orilla, o devorados por la tembladera de la arena. Refleja el estado de pobreza que hemos llegado y de desigualdades que incluso son establecidas oficialmente, como la existencia de una vida mejor… pero que se paga en dólares
-¿Usted y sus amigos tienen encima la amargura que se ve en la novela? ¿Sienten que hay mucho desperdiciado en sus vidas?
-Sí, creo que sí. Y ese sentimiento, que fue creciendo desde la década de 1990 con todos los rigores de la crisis que comenzó entonces, hoy se ha enquistado en mucha gente. Como en un amigo cercano del barrio que cada vez que me ve me dice: “Coño, qué destino más jodido nos ha tocado”.
-¿Es un trauma el exilio, sobre todo el de los hijos? ¿Es común que se derechicen como la hija de Aitana, en la novela?
-No se si es común, pero es muy visible en muchos emigrados cubanos. Incluso en algunos que rechazan la migración, como si ellos hubieran caído del cielo.
-.¿Hay salida para Cuba?
-Debe haberla, pero no sé cómo ni cuando. Si lo supiera… ¿te imaginas? Entonces sí sería profeta en mi tierra.
-¿Ya tenés en mente la próxima novela?
-Aun no. Estoy todavía en la resaca de Morir en la arena, lo cual es normal en mí. Pero de lo que estoy casi, casi seguro es de que en la próxima volverá Mario Conde… más viejo (como yo), más desencantado (como yo).
Últimas Noticias
Los laberintos de Martín Braun Blaquier salen a la luz en Buenos Aires
Por primera vez, una serie de dibujos creados desde la infancia por el artista se exhiben al público, en la Miranda Bosch Gallery

Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull
Bonhams organiza una venta especial con piezas íntimas y obras de arte que pertenecieron a la icónica cantante, fallecida en enero, permitiendo a los admiradores acceder a su universo creativo y personal

El Festival Mass comenzó con entradas agotadas
La sala Lugones del Teatro San Martín vivió una verdadera fiesta cinéfila tras el sold out “Sorda” y “La Cena”, dos de las películas más esperadas, consolidando al Festival como un imperdible de la agenda cultural porteña

Lanzan “Centralidad Norte”, un programa internacional que busca profesionalizar a los artistas
El ciclo formativo, coordinado por Sebastián Miguel, reunirá a 15 creadores del Gran Norte y también de países limítrofes. El detalle

Último día para aprovechar los descuentos en ebooks por Black Friday
La campaña reúne obras de ciencia ficción, romance y divulgación, con precios especiales para públicos de distintos países