
No era obvio, a finales de 1983, a quién habría que juzgar por la violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Y tuvieron que pensarlo los integrantes del nuevo gobierno, entre ellos Horacio Jaunarena, que iba a ser el ministro de Defensa de Raúl Alfonsín.
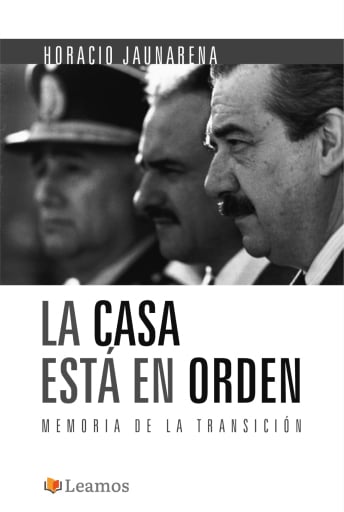
La casa está en orden
eBook
Gratis
“La opinión pública reclamaba sanciones ejemplares”, escribe el exfuncionario en su libro La casa está en orden, que ahora se reedita y se puede leer de manera gratuita en la tienda digital Bajalibros. Pero “tampoco era posible olvidar los crímenes aberrantes que habían cometido durante la década del 70 las organizaciones irregulares”.
Su posición no era la de todos los que integrarían el gobierno, así que quiso discutirla con ellos. Pero algunos problemas laterales complicaron esa conversación.
Aquí, un fragmento de La casa está en orden:
Distinguir responsabilidades y conductas arquetípicas
Advertimos desde el comienzo que el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, aun siendo un tema de la Justicia, sería el problema más grave que íbamos a enfrentar en el área de Defensa. El último presidente de facto, el general Reynaldo Bignone, instruido por sus electores y mandantes –los miembros de la última Junta Militar: el general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier Augusto Hughes– había firmado el 23 de septiembre de 1983 una ley de amnistía, pretendiendo cerrar así toda revisión del pasado. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública reclamaba sanciones ejemplares –al menos todos aquellos que no habían votado al peronismo, que dando por válida esa autoamnistía sacó casi seis millones de votos–. Tampoco era posible olvidar los crímenes aberrantes que habían cometido durante la década del 70 las organizaciones irregulares, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los Montoneros o la Triple A. Pero en la dirigencia política no había acuerdo sobre cómo manejar concretamente este tema. La experiencia de otros países tampoco nos decía mucho. La historia de la humanidad en materia de justicia retroactiva para las violaciones a los derechos humanos había sido una historia de imposibilidades e impunidades, consagradas ya fuera por medio de leyes o por la imposición de la fuerza.

Alfonsín tenía la autoridad moral para encarnar el cambio en el curso de esa historia y podía hacerlo no sólo por sus principios, sino por su activa participación en organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que en las duras épocas de la dictadura había luchado para poner coto a los tiempos de violencia y de abolición de la justicia que se vivían. Asesorado por un grupo de filósofos del derecho y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, resolvió establecer una distinción entre tres niveles de responsabilidad para juzgar los delitos cometidos: aquellos que habían dado las órdenes, aquellos que habían actuado cumpliendo esas órdenes, y aquellos que habían cometido excesos en dicho cumplimiento.
Más allá de la legítima reivindicación ética, nadie en ese momento pensaba que fuera política ni materialmente posible castigar a todos y cada uno de los implicados en la represión ilegal. En ese sentido, lo que Alfonsín perseguía con esa distinción era apuntar a la reparación de la conciencia ética colectiva a través de la punibilidad de determinadas conductas “paradigmáticas” o “arquetípicas”. En su discurso de campaña en aquel acto del Club Ferrocarril Oeste, el 30 de septiembre de 1983, Alfonsín dijo:
“La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes”.
Sobre la dimensión conceptual y filosófica del tema trabajaba básicamente un equipo que estaba a cargo de Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti, a quienes Borrás llamaba “los filósofos”. Dos juristas de sólida formación en Filosofía del Derecho que se habían acercado al radicalismo atraídos por la figura y las propuestas de Alfonsín. Como la competencia original del juzgamiento iba a recaer en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, se esperaba que el mismo fuera capaz de distinguir rápidamente entre los responsables de dar las órdenes y aquellos que sólo se habían limitado a cumplirlas. Personalmente, compartía esa distinción teórica entre quienes habían dado las órdenes y quienes las habían cumplido. Pero no encontraba salidas para su implementación práctica. ¿Cómo sancionar a quien había cometido un exceso cuando el exceso estaba implícito en la misma orden? ¿Qué se penaba, el exceso más allá del exceso? Naturalmente, existían unas acciones infinitamente más repugnantes que otras dentro de lo que eufemísticamente se denominaba “metodología de lucha contra la subversión”, pero todas –por ejemplo, allanar una casa sin orden y secuestrar una persona– en el plano jurídico serían caracterizadas como excesos. Por otra parte, el artículo 502 del Código de Justicia Militar vigente prescribía que “cuando se cometieren excesos en el cumplimiento de una orden, el superior siempre será responsable, salvo que el inferior se hubiere excedido en el cumplimiento de la orden”. Ello hacía más difícil, por lo tanto, distinguir las responsabilidades de unos y otros.
Conversamos el tema con (Raúl) Borrás, a quien pedí que consultara a los autores de la idea para ver cuál era el sustento jurídico de la postura y cuál iba a ser su instrumentación práctica. Borrás me respondió más tarde que lo que le habían acercado a Alfonsín era una distinción en el plano filosófico, pero que faltaba aún trabajar mejor sobre su instrumentación jurídica. Reflexionamos juntos pero no encontramos el modo en que este argumento, bien sustentado filosóficamente y éticamente irreprochable, podía ser aplicado de manera efectiva. Me aboqué a la tarea de leer cuidadosamente los trabajos que se estaban realizando, los discutí con algunos allegados míos, entre ellos quien era el auditor del Ejército, el coronel Ramayo, un hombre que tenía una sólida formación jurídica. Con los elementos de juicio disponibles, y por más que le diéramos vueltas al asunto, el tema era muy complejo de implementar. Si lo que se pretendía era la punibilidad de las conductas arquetípicas, la cuestión era cómo crear, a través del instrumento legal, un sistema que permitiera la obtención de estos fines sin una inculpación indiscriminada. En cualquier caso, pasaría mucho tiempo antes de que la situación personal de cada militar quedara definitivamente esclarecida, tiempo durante el cual una enorme cantidad de ellos, en actividad y en retiro, tendrían un panorama de incertidumbre acerca de su futuro destino: culpabilidad o inocencia.
Luego de reflexionar sobre el tema reiteradas veces, llegué a la conclusión de que la única manera de atacar el problema y apuntar a una solución que contemplara de alguna forma la reivindicación ética que la sociedad estaba exigiendo y que nosotros habíamos prometido, era consagrar una presunción que no admitiera prueba en contrario, según la cual, debajo de determinadas jerarquías, se consideraría que el personal militar había actuado cumpliendo órdenes. El juzgamiento iba a involucrar a una cantidad de altos jefes militares, en función de la jerarquía y del grado que tenían cuando ocurrieron los hechos bajo su mando que se hubieran probado. Esta formulación, por otra parte, se compatibilizaba bastante bien con el artículo 502 del Código de Justicia Militar, vigente al momento en que se produjeron los hechos, en virtud del cual, como dijimos antes, se determinaba que cuando se cometieran delitos con motivo de la ejecución de una orden, el principal siempre era responsable salvo que el inferior hubiera cometido excesos en el cumplimiento de esa orden. En los casos en examen, como el exceso estaba contenido en la misma orden, el artículo podía interpretarse como una manera de fijar la responsabilidad en una cantidad de hombres de las más altas jerarquías, y acotar así también en el tiempo la duración de los juicios. Naturalmente, el razonamiento puede merecer objeciones desde el punto de vista de la teoría, pero nadie en el mundo y en el país de entonces podía abrigar la idea de que avanzar más fuera políticamente viable.
Sobre fines de noviembre del 83, y luego de insistirle mucho, obtuve, a través de Borrás, una reunión para discutir el tema. El encuentro se realizó en el estudio de Antonio Tróccoli, se prolongó durante dos jornadas con una discusión muy larga y acalorada en la que participaron, además de Tróccoli, quien lo acompañaría en la gestión como subsecretario, el doctor Raúl Galván, Nino, Malamud Gotti y yo. En esa reunión traté de persuadirlos de que el sistema que estaban elaborando, y que omitía la presunción que yo consideraba indispensable, era operativamente inviable. Ya en ese momento la supuesta colaboración del Consejo Supremo me llenaba de dudas y argumenté también que iba a haber una prolongación desmedida en el tiempo y en el número de involucrados en los juicios, y que esto iba a traer serios problemas a la estabilidad institucional que requería el país. No había en verdad una divergencia de fondo entre mi postura y la de ellos, en cuanto a la significación e importancia de abrir el camino de la Justicia para investigar y castigar las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Pero sí teníamos abismales diferencias en cuanto al modo de implementar esa política. Y, previsiblemente, mi idea de establecer una presunción que no admitiera prueba en contrario encontró serias resistencias.
Ante mi reiterada insistencia y no pudiendo convencer a mis interlocutores, Borrás gestionó y obtuvo, pocos días antes de la asunción, una reunión directamente con Alfonsín en el Hotel Panamericano, donde el futuro presidente había establecido su base de operaciones. La reunión estaba citada a las ocho de la noche, e iban a estar presentes los designados ministros del Interior Antonio Tróccoli, de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú, Borrás y yo, que era quien iba a exponer. “Preparate que te van a tomar examen”, me dijo Borrás con su proverbial buen humor. Pero, lamentablemente, llegamos treinta minutos tarde –Borrás se había demorado en una reunión con quien habría de ser designado como jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jorge Arguindegui– y fue, efectivamente, demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Alfonsín nos advirtió que la puntualidad iba a ser una de las características del gobierno y que quienes habían llegado tarde no podían revertir decisiones que ya habían sido tomadas. Lo cierto es que el futuro presidente había resuelto hacer lugar al argumento de mis interlocutores y así fue como el tema de la obediencia debida quedó cerrado y frustrada la posibilidad de que se escuchara un punto de vista diferente en ese instante decisivo. La determinación clara de los tres niveles de responsabilidad planteados por Alfonsín en la campaña no iba a ser una decisión política sino que quedaría en manos de los miembros de la Justicia.
Últimas Noticias
“¿Por qué exponerse?“: Martín Sivak cuenta tres episodios de su vida en un libro que sublima fuertes emociones
“La llorería” es un logrado relato de autoficción que entrelaza duelo, viajes y relaciones personales. “Escribo sobre las cosas que me importan”, afirma el escritor y periodista

El tiempo, maldita daga
“El volumen del tiempo I”, de Solvej Balle, es una novela que convierte la rutina en experimento filosófico, la memoria en prisión y el espacio en refugio

Ciudad Bolívar, el singular barrio de Bogotá que se reinventa a través del arte
Con un corredor de arte urbano que involucra a la comunidad y resignifica su identidad, el colectivo Bogotá Colors impulsa una revolución artística en el sur de la capital colombiana

Adan Kovacsics, el traductor al español del nuevo Premio Nobel de Literatura, László Krasznahorkai: “No es una lectura complaciente”
El filólogo de origen húngaro ha sido el responsable de la traslación al castellano de la mayor parte de la obra del galardonado escritor de ‘Tango satánico’



